fuente: https://www.afoe.org/wp-content/uploads/2018/09/educacion-emocional.jpg
Podemos afirmar
que “vivimos en la era 2.0, dicen los entendidos en asuntos complejos como el
comité mundial de la Sociedad del Conocimiento y la Información, y queramos o
no, ya nos encontramos inmersos en ese contexto” (A. Olvera, M.
Traveset y C. Parellada,
2011, p.37). Y sobre la nueva generación que crece de este contexto A.
Olvera y otros (2011), hacen referencia al concepto de R. Friedrich y M.
Peterson (2011) de Connected Generation,
para designar la generación de personas inmersas en las relaciones e
interacciones sociales a través de Internet. Es, por tanto, este contexto 2.0 y
la Generación C, los que plantean nuevos retos para la educación: yo me
pregunto, ¿está la educación bien conectada a las necesidades reales de este
nuevo paradigma que se abre?, “¿Podríamos sintonizar nuestras miradas para
conducirnos hacia un mismo punto del horizonte y, juntos, hacer posible el
logro de los fines y objetivos de la educación?” (A.
Olvera y otros, 2011, p.35).
Existen
diferentes miradas pedagógicas y teorías que abordan estas cuestiones y quieren
dar respuesta a la necesidad de hacer consciente las conexiones entre saber y
el hacer de la realidad contextual anteriormente descrita; La Pedagogía Sistémica plantea una mirada
inclusiva y amorosa de todo el sistema transgeneracional, intergeneracional y
intrageneracional que tienen las dinámicas de los sistemas humanos, tanto el
familiar como el sistema educativo, ya que cada una de las entidades forman un
campo mayor, una unidad que debe desarrollarse íntegramente y que se debe hacer
presente en el que hacer del sistema educativo, dentro de las aulas y “ asumiéndose como un marco de pensamiento y
acción que nos apoya para que cada uno de los implicados en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, podamos reconocer cuál es el lugar que nos corresponde”
(A. Olvera y otros, 2011, p.54).
En la misma dirección
que plantea la Pedagogía Sistémica, pero utilizando otros conceptos como:
autodeterminación, motivación que nos mueve (termino traducido del inglés
“self-determination”) a una Meta- Teoría, campo mayor, o el punto de vista
organísmico para designar la dialéctica entre los sistemas, deja claro, pues, del
eco que estas dialécticas entre partes tienen sobre el yo, ayudando a la
coherencia para que este se desarrolle sin frustraciones.
Edward L. Deci y
Richard M.Ryan (2000) explican:
SDT es un enfoque dialéctico organísmico. Comienza con el supuesto de que
las personas son organismos activos, con tendencias evolucionadas hacia el
crecimiento, dominando los desafíos ambientales e integrando nuevas
experiencias en un sentido coherente del yo. Sin embargo, estas tendencias
naturales de desarrollo no funcionan automáticamente, sino que requieren nutrientes
y apoyos sociales continuos. Es decir, el contexto social puede apoyar o
frustrar las tendencias naturales hacia el compromiso activo y el crecimiento
psicológico, o puede catalizar la falta de integración, defensa y satisfacción
de los sustitutos de la necesidad. Por lo tanto, es la dialéctica entre el
organismo activo y el contexto social la que constituye la base de las
predicciones del SDT sobre el comportamiento, la experiencia y el desarrollo. http://selfdeterminationtheory.org/theory/.
Desde la mirada
de Educación Personalizada la relevancia recae en la importancia de comprender
y analizar muy detenidamente la naturaleza de la persona, a las que llama, por
una parte, los principios fundantes y, de la otra, dimensiones que conforman la
persona. García Hoz, V. (1988) no puede concebir una educación desconectada de las
notas que conforman a la persona: identidad; como singularidad, autonomía
(dignidad, consciencia, libertad) o apertura; como salir hacia fuera hacia los
demás, hacia lo trascendente, y la originación; como filiación, que tiene unas
raíces. Sintonizado con la Pedagogía Sistémica y la teoría de la
autodeterminación, la educación tampoco se puede desconectar de las dimensiones
que conforman a la persona: la corporal, temporal y espacial, la afectiva, la
volitiva y la intelectiva que a más le añadirían la intrapersonal y
transgeneracional como dialécticas organísmicas.
Así pues, la
conexión y personalización de la educación, según José
Bernardo (Coord.) (s.f.) implica: “Educar a la persona, educar como
persona, educar toda la persona, o sea, todas las notas y dimensiones de la
persona que la constituyen, que hacen “persona” a la persona. Educar a cada
persona, en su peculiar, irrepetible, único: no cabe la misma educación para
todos. Entre las personas no sólo hay diferencias cuantitativas, sino también
cualitativas. No se puede dar a todos el mismo tratamiento”.
Retomando las
preguntas del inicio, pero, contando con el apoyo de estas nuevas pedagogías y
teorías, para responder, me aventuro a reafirmar, como futura maestra, que el
poder de la vinculación entre fines y objetivos educativos y la determinación,
la pasión, que mueve a la persona a realizarse y a desarrollarse, pueden ir de
la mano, siempre que exista una escucha integral de la persona como una unidad
de partes, y que esta escucha se conecte de manera significativa con todos los
sistemas (contexto, generación, familias, escuela, experiencias, creencias,
etc.). De esta manera, nada queda excluido dentro del aula. Hay que crear así, un
hilo que teja y conecte una parte aislada, sea una persona, una emoción,
aprendizaje, etc. con un campo mayor, donde todos y todo tenga un sentido de
pertinencia y dignidad dentro del procesos de enseñanza- aprendizaje, este
sentido será recíproco, ya que los aprendizajes se sentirán también más
significativos.
José Bernardo
(Coord.) (s.f.) reflexiona sobre el fin de la educación que no debería ser más
que el arte de descubrir y realizarse, para sentir la escuela como un lugar
donde se enseña la alegría de vivir. Y en la línea, y para finalizar, me
gustaría hacer referencia a Mercè Traveset y Vilaginés (2014) maestra del
máster de Pedagogía Sistémica, fallecida el año pasado, por su gran labor en la
inclusión de la educación emocional a las aulas. Siempre repetía: “Hay que conectar
a la generación de hoy con el corazón: hay que pensar más con el corazón y
sentir con la mente” (comunicación personal, 2014), Mercè hace la vinculación, para
mí, más importante que debe llevar a cabo la educación, que es conectar los
corazones de los alumnos s a los aprendizajes (a la vida en general) para que
todo se vuelva significativo, el alumno acaba por tener ganas de aprender y, es
por eso, que aprende el arte de vivir feliz, acorde y coherente con su yo. Por
ende y sin vacilar, diría, que el fin de la educación, entendido con sintonía a
esta Era 2.0, acabaría por transformar las relaciones e interacciones globales
en significativas y reales. De las que llegan y llenan el mundo de corazón.
Referencias bibliográficas
Bernardo Carrasco, J. (Coord.). (s.f.). Educación Personalizada: principios, técnicas y recursos. Madrid.
Editorial Síntesis.
García Hoz, V. (1988). Educación personalizada. Madrid. Rialp.
Olvera García, A P., Traveset
Vilaginés, M., y Parellada Enrich, C. (2011). Sintonizando las miradas: Soluciones amorosas y breves a los conflictos
entre la escuela y la familia. México: Cudec.
Traveset Vilaginés, M. (2014). Pensar amb el cor, sentir amb la ment:
recursos didáctics d’educació emocional sistémica multidimensional.
Barcelona. Octaedro.
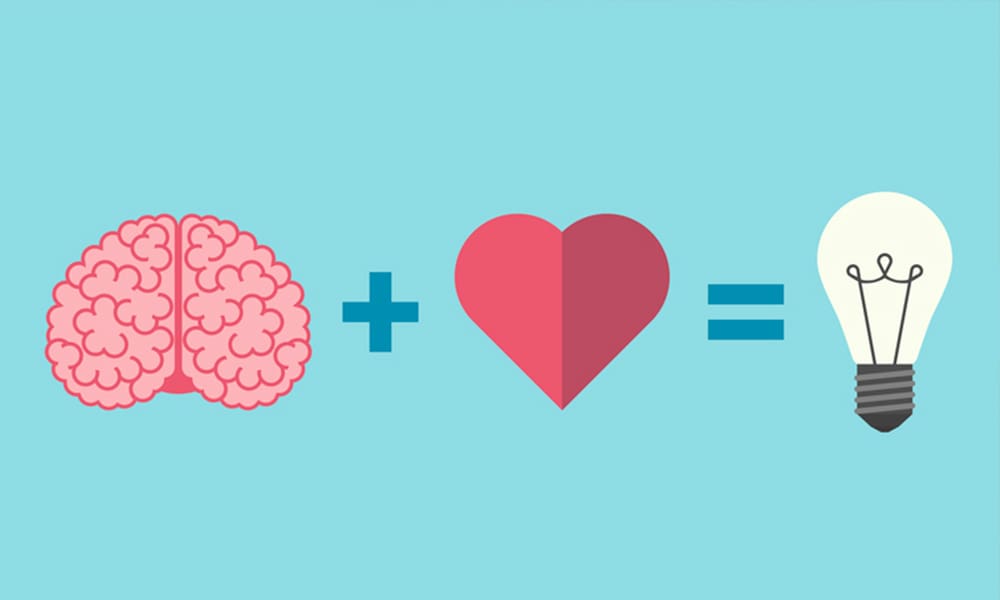
Comentarios
Publicar un comentario